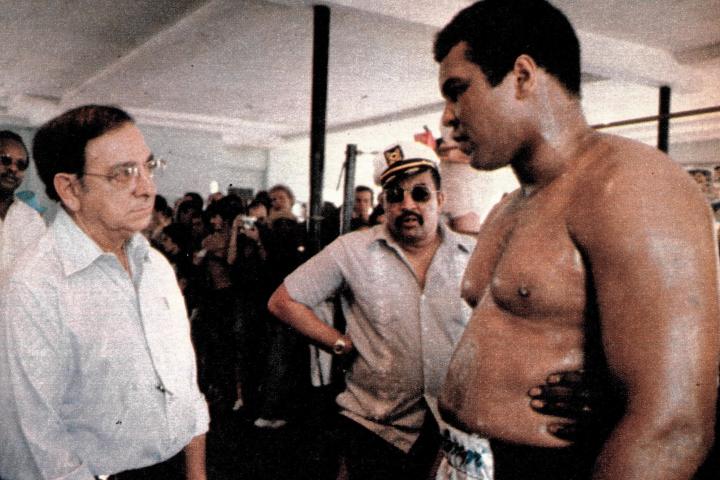AUGUSTO, A GUSTO
Tras el anuncio de su retiro, recordamos desde nuestro archivo, una de las primeras entrevistas de Augusto Fernández con El Gráfico. El "pibe" que pintaba para ser figura y cumplió.

Cargo la mochila medio año. Seis meses y 17 días para ser exactos. Un martirio que le dobló la espalda, le taladró el cerebro, le nubló la ilusión...
La historia es así. El viernes 10 de junio de 2005 Fernández empieza a dar el paso tan soñado: salir de la guía para ser Augusto, un ocho con antecedentes de enganche, mix de marca y talento, combo ideal. Practica en Ezeiza en una de las canchas auxiliares, hasta que Astrada lo manda llamar para jugar un picado con los grandes. Es su primera vez. Un par de horas más tarde lo nombra en la lista de los concentrados. Todo en un día. A él y a los dos Higuaín. Los Pipitas ya han debutado en Primera; Augusto, no.
“Salí del entrenamiento y llamé a mi papá llorando, no lo podía creer, se me daba todo de golpe, ellos estaban enloquecidos”, recordará hoy en su departamento de Núñez.
El rival es Independiente, en Avellaneda. Toda la familia viene desde Pergamino y espera ansiosa en la tribuna. Augusto va a ocupar un lugar en el banco. El sueño incubado desde los 11 años, edad de su ingreso al club. Augusto se cambia en el vestuario con sus compañeros. Pasa Pepe Seveso, el médico. La pregunta de rutina, si alguno ha tomado algo. Augusto hace el clic. Desde siempre sufre rinitis alérgica y toma una medicación. La ha ingerido el viernes a la mañana, antes del llamado de Astrada. En reserva no hay antidoping así que jamás ha tomado la precaución de preguntar nada. En Primera es otra cosa. Le muestra la cajita a Seveso. El médico cierra los ojos. Un par de minutos después, en pleno calentamiento, le avisan que queda afuera.
“Empecé a pegarle piñas a la pared, le pedía a Seveso que por favor hiciera algo. Se me caían las lágrimas de impotencia. Estaba desesperado, atacado. Me llamó Leo al baño y me explicó que no valía la pena arriesgar, que si iba al doping y salía positivo me cagaba la carrera, me quedaba una etiqueta que no me la sacaba nadie. Y me aseguró que si había subido era porque había hecho las cosas muy bien y que seguramente tendría otra oportunidad”.
La oportunidad, sin embargo, tarda en llegar. Va a la pretemporada con Astrada, pero el DT renuncia en la cuarta fecha. Viene Merlo y vuela a casi todos los pibes. Barrado y Patiño, dos ochos de la Primera, bajan todos los domingos a jugar en la reserva. Ni ahí tiene lugar. Y Augusto sigue siendo Fernández, el de la guía.
“Pasé de casi debutar en Primera a jugar en Cuarta. Fue durísimo. Imaginate: desde que tomé el medicamento hasta que debuté fue una espina que tuve clavada. En esos seis meses, cada noche me preguntaba si volvería a tener la chance o si ya nunca más, si la había desaprovechado. Me maquinaba todo el tiempo solo. Ahí es importante el entorno y nunca bajé los brazos. Por eso disfruto con orgullo este presente, sé que nadie me regaló nada, nadie me acomodó ni un poquito, me lo gané solo”.
El 29 de enero de 2006 al fin llega el ansiado debut. Seis meses y 17 días después, en Rosario, va por segunda vez en su vida al banco de la Primera. Tiro Federal espera del otro lado. Jonathan Santana se lesiona a los 28 minutos. Passarella mira a un costado: “Augusto, adentro”.
–¿No tomaste nada, no?
–No, me cosí la boca. Me costó dormir esa noche, pero cuando apoyé la cabeza en la almohada me saqué un peso tremendo de encima, me sentía mucho más liviano.
Augusto Matias Fernandez desborda entusiasmo en su relato, un exceso de dramatismo también, aunque está claro que cada vivencia es personal e intransferible. Y Augusto vivió aquel parto de seis meses con una tremenda carga de turbación e incertidumbre.
Es martes a la tarde. Augusto está de buen humor. Lógico, ya durmió la siesta. Tiene 21 años pero, está claro, hay hábitos de pueblo que no se negocian. Acompañado por Belén, su novia, revive con gusto su historia, que nació con el legado que recogió de papá Walter, arquero con 8 partidos en la Primera de Douglas Haig en el Nacional B de fines de los 80.
“Empecé a jugar a los 4 años en Sport de Pergamino, me llevaba mi hermano Leandro, que tenía 6. Me metían de vez en cuando en su división. Siempre jugué con la 10, aunque corría por todos lados. Agarraba la pelota y no se la daba a nadie, por eso hoy me gusta encarar tanto. Mi hermano andaba bien, pero no se dedicó al fútbol y hoy estudia para ser contador”.
O sea: a los 4 jugaba baby con los de 6, a los 9 empezaba en cancha grande en la filial de River en Pergamino y a los 11 hizo la Gran Maradona.
“La categoría de mi hermano fue a jugar un partido a River. Yo los acompañé en el colectivo, tipo mascota. Iba con mi pelota, como a todos lados. La pelota era más grande que yo. El partido era en la auxiliar del Monumental. Y en el entretiempo me metí con mi pelota a hacer jueguito, a patear al arco. Ahí nomás me llamaron José Curti y Oscar Pérez, los que probaban, y me preguntaron qué hacía ahí. Les expliqué que acompañaba a mi hermano”.
Típica escena que se dibuja frente a los viejos maestros: se aburren con los troncos del partido y de pronto, mientras preparan todo para el segundo tiempo, se deslumbran con el pibito que hace jueguito.
“A las dos semanas Curti y Pérez fueron a ver jugadores a Pergamino y enseguida les hablaron a mis viejos para llevarme a Buenos Aires. Mi mamá no quería saber nada. ‘¡Qué no ni no! Me voy!’, les anticipé. Tenía muy claro que quería ser jugador de fútbol. Siempre decía que cuando cumpliera 12 años me probaría en Central o Newell’s. Y de repente me llamaba River... así que no iba a aceptar un no de ninguna forma. Si hasta me dieron la chance de ir a Buenos Aires sólo los fines de semana para jugar. Así que me planté y dije que iba. Bueno, eso fue un sábado y el martes vine acá y firmé antes de entrenarme. En el entrenamiento metí cinco goles. Nunca más en mi vida hice cinco goles. Todavía faltaban dos años para entrar a la Novena”.
Fue una etapa complicada. A pesar de las convicciones, Augusto era un niño de 11 años. A veces el padre lo llevaba y traía; otras debía ir solo en micro hasta Retiro, donde lo esperaba Eduardo Abrahamian, su primer DT, al que no se cansa de agradecer. Tampoco se olvida de los Vega y los Marzorati, sus familias sustitutas, las que le dieron calor de hogar en los dos primeros años. Después, ingresó en la pensión.
“Uno sufre en esas etapas. Perdí seres queridos y no estuve. Mi madrina, por ejemplo, que significaba mucho. La saludé un día como tantos y cuando volví se había muerto. No quise jugar más al fútbol ahí, tenía 12 años. Me agarró Abrahamian y me habló. Jugábamos la final con San Lorenzo. Me dijo: vas a jugar, vas a meter un gol y se lo vas a dedicar a tu madrina. Y así fue. Por eso uno siempre quiere devolverle todo a la gente que se sacrificó por uno. Igual, no existe nada para devolver ese sacrificio”.
Después de esos primeros años, todo parecía encaminado. Hasta que en Séptima sintió que se le venía el mundo abajo. Y otra vez se plantó, como aquella tarde en que lo fue a buscar River.
“Jorge Viejo, el DT, se portó mal y nos faltó el respeto. A mí y a mi familia. Tomé la decisión de irme. Pensé que me darían el pase y que cuando recuperara la fuerza probaría en otro club. Pero Rubén Rossi se opuso. Me dijo que me fuera a mi casa y volviera el año siguiente. Me fui en marzo y jugué ese año a préstamo en Provincial, un club de Pergamino, por la liga local. Jugaba con chicos tres años más grandes y donde además podían jugar cuatro mayores de edad. Ese año crecí muchísimo, porque encima las canchas eran malísimas, los árbitros dejan seguir y me cagaban a patadas. Me hice más duro. Fue retroceder un paso para adelantarme dos”.
River le reabrió las puertas en 2003 con Jorge Theiler en la Sexta División. Casi lo ceden a Defensores de Belgrano, pero el ojo del ex Newell’s frenó el préstamo. Y Augusto, el niño precoz, el que siempre tuvo que asomar la cabeza entre los pibes más grandes, fue titular todo el torneo. A fin de año lo subieron a la reserva.
En 2004, otra vez se coló con chicos uno y dos años mayores a un torneo internacional en Bellinzona, Suiza. River, con Juan Pablo Carrizo, Pitu Abelairas y Nico Domingo fue campeón. Augustito, el gurrumín, se anotó con dos goles. El título le permitió a la categoría 86, la suya, recibir la invitación para el año siguiente. Y no le quedó otra que sellar de nuevo el pasaporte.
“En la final con el Porto salté y me cabecearon la cara. Quedé nocaut. Me desperté en el vestuario con un cuello ortopédico. En el medio, un agujero negro, no me acuerdo de nada. Fui derecho al hospital. Iba con el médico de River en la ambulancia. Me decía: ‘Quedate tranquilo, si no tenés sueño no pasa nada'. Al toque me vino un sueño tremendo, me dormía. Si se me cierran los ojos, me muero, pensaba. Me internaron en la clínica donde murió George Harrison, me acuerdo porque mi viejo es fanático de los Beatles. Al final me hicieron una tomografía, dio todo bien y me cosieron la boca, tenía desfigurada la mitad de la cara, parecía un monstruo”.
Esa noche llamó a sus padres desde el hospital. No los sorprendió con un “¿adiviná de dónde te estoy llamando?”, pero no pudo evitar hacer referencia al ex paciente ilustre. Por esos días, no sólo despertó el interés de los médicos sino también de los usurpadores de juveniles: el Steaua de Bucarest se lo quiso llevar por la patria potestad. Pese a sus 17 años Augusto la tenía clara. Y se plantó. Otra vez. Como cuando lo fue a buscar River a Pergamino. Como cuando el DT de la Séptima le faltó el respeto.
“Me mandaron por internet el contrato. Era una guasada de plata lo que me daban, ponele 15 mil dólares por mes. En River estaba pisando reserva y no tenía contrato, pero igual siempre tuve bien claro que me iba a quedar. River me dio mucho, era mi casa. Si me iba era cagarme en River, y el club no se lo merecía”.
Enseguida, firmó el primer contrato. Después vino aquel llamado de Astrada, la mochila del debut, el interés del Barcelona de España –tras su primer semestre con Passarella– que incluyó hasta una reunión de los catalanes con su representante, el bajón posterior a la irrupción y la confirmación definitiva en este 2007. También el primer gol. “Se me venía negando, entonces Daniel me agarró y me recordó la receta que usaba Labruna con Jota Jota López, que le pedía hacer el gol de mentirita antes de empezar. Lo hice contra Belgrano y la metí. Lo repetí contra Independiente, y de nuevo. Después lo dejé y se cortó, así que ahora volverá con todo”.
Fierrero al mango, es gran consumidor de carreras por TV y armó un Fitito pistero al que llevó a exposiciones. En el ámbito musical adhiere a la cumbia “no villera”, y destaca a Daniel Agostini, La Nueva Luna y Trinidad. En el podio de las comidas ubica arriba el asado y los chinchulines y entre las películas se queda con “El último samurai” (“El fiel reflejo de que hay que luchar hasta el final”). Siempre admiró a Maradona, después a Aimar y hoy trata de aprender mirando a Verón y a Lucho González. Cree que el mejor del mundo es Ronaldinho y el mejor argentino, Messi, aunque a la hora de elegir un deportista define de volea: “Federer, la frialdad del suizo es tremenda”.
Polifuncional del medio, confiesa que cada posición en la que le ha tocado desenvolverse últimamente (por derecha, por izquierda, de doble cinco) tiene sus pros y sus contras. “Igual, si tengo que jugar de arquero en River, juego de arquero, ésa la tengo clara”, sonríe Augusto, digno heredero de la dinastía modelada por el Negro Jota Jota, ahora que juega más liviano, sin mochila, consciente de que no hay medicación que le carga lastre a su futuro.
Diego Borinsky