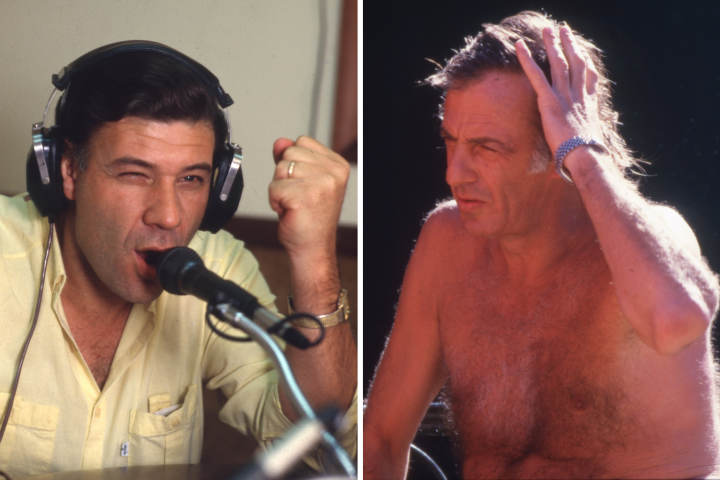Pelé, el genio complaciente
Edson Arantes do Nascimento fue un hombre clave para su tiempo. Por su fútbol inolvidable y también por el lugar que decidió ocupar en un mundo que exigía tomar posición. Y él lo hizo articulando deporte y poder.

¿Qué se puede decir de Pelé que ya no se haya dicho? ¿Qué se puede agregar sobre su vida, sobre su fútbol? ¿Cómo medir su influencia en el rumbo cultural de una sociedad en proceso de grandes cambios que se asombró con su aparición consagratoria en el Mundial de Suecia, en 1958?
La magia, el misterio, la naturaleza y la apasionante locura de la creación humana parecieron haberse inspirado en aquel muchacho negro que un 23 de octubre de 1940 nació en Minas Geraes, en la ciudad de Tres Corazones. Los números extraordinarios que revelan una trayectoria impresionante en títulos nacionales e internacionales son apenas una cita estadística sin emoción, contenido, belleza ni sentimiento: jugó 1362 partidos oficiales, convirtió 1280 goles, fue tres veces campeón del mundo con la Selección de Brasil, bicampeón de la Copa Libertadores de América y la Copa Intercontinental, pentacampeón de la Copa Brasil y en doce oportunidades campeón paulista con el Santos, verdadera maravilla futbolera de todos los tiempos.

Edson Arantes do Nascimento superó la fantasía del recuerdo y de la perfección. Por eso en el fútbol hay un antes y un después encarnado en su presencia, símbolo de un nuevo tiempo y de un orden mundial polarizado, por esos días, entre el capitalismo y el marxismo. La derecha y la izquierda. El american way of life proclamado por Estados Unidos y la revolución socialista de Cuba, liderada por Fidel Castro y el Che Guevara..
Por su parte, en el Brasil, un país gigante del Tercer Mundo con un 40 por ciento de población negra y un nivel de altísima marginalidad y analfabetismo, un hombre de extracción muy humilde empezaba a consagrarse a la universalidad. Un hombre, un destino, ¿un elegido?
Este mesías del fútbol fue más que un genial jugador de fútbol. Aun sin proponérselo. Aun sin intentar arribar a otros objetivos. Pero la explosiva dinámica de la notoriedad y la idealización del fenómeno quebraron todos los controles. Entonces Pelé fue y es una marca, un registro de poder, una calificación, un método, una ciencia, un color, una estética, una reivindicación, un homenaje, un latido, un producto, un tributo, una ideología, una elección, una estrategia, un modelo, una bandera...
Igual que Cassius Clay, devenido en Muhammad Alí, y Diego Armando Maradona, Pelé trascendió a su tiempo. Jugando, siempre jugando, a pesar de los amores y los dolores. Porque lo que mejor hizo fue jugar. Con el fatal sentido de la irresponsabilidad con que juegan los que le tiran un caño insolente a las tristezas de la vida. Y divirtió al mundo. A los que entienden y se desentienden del fútbol. A los que quieren y a los que odian. A los hombres sabios y a los ignorantes prisioneros de las grandes ignorancias. A los auténticos y a los hipócritas. A los cuerdos y a los locos. A los buenos de corazón y a los malos de espíritu.

Pelé estuvo con todos ellos. Los miró a los ojos.Y los enamoró. En la ofrenda de su fútbol y en el marketing incipiente de su sonrisa edulcorada. Para muchos, demasiado edulcorada y complaciente con los poderosos. En su tierra, con los suyos, sus hermanos de color históricamente le reclamaron su ausencia de los escenarios donde se glorificaba el black power, la igualdad social, la muerte fulminante de la discriminación y el revisionismo de las causas perdidas. Pero la bandera del poder negro nunca comulgó con la búsqueda objetiva de Pelé.
No fue un mensajero de la resistencia. Tampoco un ministro de las necesidades de las clases sociales sumergidas. Su compromiso se orientó a tejer alianzas con el establishment y no a ser un emblema de los pobres corazones. Quizás esa fue su deuda. Su principal deuda. Salió del fango y no volvió al fango a restaurar las heridas de los eternos desangelados. En ese terreno en el que no hay más de dos opciones, él eligió la comodidad y la coincidencia con las minorías, cuando siempre fue identificado como un paradigma deportivo de las mayorías.
En las canchas, durante dos décadas no paró de ganar. Fuera de ellas, obtuvo poder y perdió reconocimiento ideológico. No le importó. Por lo menos hasta hace un par de años. Tentado por la política, hizo política a su modo, desde un concepto estrictamente pragmático. Recién a finales de los ’90 comenzó a ejercer el derecho a la autocrítica, desnudó su arrepentimiento por haber sido un elemento propagandístico de la dictadura de los militares brasileños durante las décadas del ’60 y ’70, y se mostró como un hombre superado por ciertos sucesos del pasado.

Dicen que la política y el deporte no tienen puntos de contacto. Pero, ¿quién lo dice? ¿Es creíble semejante grado de asepsia en esta aldea global? ¿Es posible segmentar la realidad delimitando los roles hasta el absurdo? No lo parece. Pelé también fue un intérprete afinado del deporte y la política. La usó y lo usaron. Fue víctima y victimario. Influyente e influenciado. Angel y demonio.
Pero la pelota, lejos de cualquier especulación, testimonió su magia. El Pelé para disfrutar entre los gozos y las sombras fue aquel que se robó todos los sueños vistiendo la camiseta del Santos o de la Selección de Brasil, en los Mundiales. El Pelé disparador de asombros y de envidias sanas tenía el número diez sobre la espalda y otro diez genuino en la frente ancha. Y allí, en la frontera del encanto, fue saeta, pantera, tigre, águila, gol salvaje, grito heroico, victoria inolvidable, piernas de acero, pecho artesanal cincelado en noches de amores fugaces y una inteligencia en estado de gracia permanente.
Sin su presencia, el fútbol sería menos fútbol. Porque diseñó el juego por encima del juego. Siempre en la cumbre. Siempre en la gloria. Capaz de reinventarse, como lo hizo luego de la insufrible caza a que fue sometido en el Mundial de Inglaterra, en 1966. Los portugueses, sensibles al mandato europeo, salieron a crucificarlo en aquel partido en que derrotaron a Brasil 3-1 en Liverpool y lo dejaron fuera de la competencia. Parecía el adiós prematuro de Pelé. El tajo grosero de un atentado que culminó con su salida de una Copa del Mundo liberando el camino de ingleses y alemanes.
Pero el hombre regresó. Y en México ’70 se abrazó a la inmortalidad. Pelé, quizás arrobado por su propio genio, se despidió de los Mundiales jugando en el máximo nivel. El primer día de octubre de 1977 le dispensó al fútbol su última estocada: anunció su retiro en el estadio Meadowlands de Nueva Jersey actuando un tiempo para el Cosmos y el restante para el Santos. Llovía con intensidad aquella noche en Nueva Jersey. Y era casi un desafío para abordar los típicos lugares comunes de las despedidas lacrimógenas.

Antes y después, preocupado por ofrecer la imagen de un ser humano virtuoso, carismático y ejemplar, Pelé se esforzó más en cumplir a rajatablas con las reglas del sistema que por dejarse guiar por su instinto. Ese instinto de duende indomable que denunció cada vez que pisó una cancha. Allí, fue un dios. Afuera, un hombre contradictorio y obediente.
El símbolo, igual permanece inalterable. Para honrar a la vida basta con mirar un video de su furia futbolera para capturar un pedazo de su grandeza que continúa gambeteando al tiempo. Y nutriendo a la nostalgia.
Por EDUARDO VERONA (2000).
Mirá también
 Eliminatorias Sudamericanas
Eliminatorias SudamericanasEl debut de Pelé, el comienzo de la historia de Brasil vs. Argentina en el Maracaná
 Eliminatorias Sudamericanas
Eliminatorias Sudamericanas