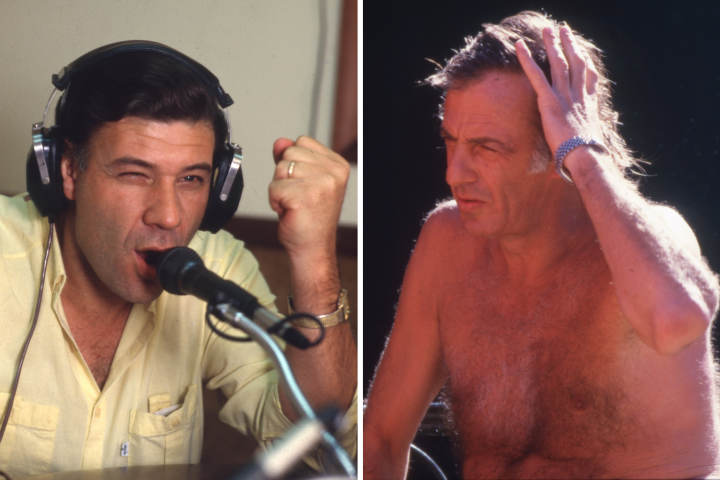¡Habla memoria!
Anatomía de … una procesión futbolera
La Selección nunca caminó sola en Brasil. Estuvo acompañada por la mayor peregrinación de nuestra historia futbolera. Movidos por la fe e inspirados por el equipo, brindaron un espectáculo conmovedor.
Nota publicada en la edición de Agosto de 2014 de El Gráfico
 Hay imagenes que la televisión no captura. Por ejemplo, la reacción de los hinchas argentinos apenas terminó la final de Brasil 2014 en el Maracaná. Las cámaras se fueron con lo urgente, y un nuevo campeón del mundo siempre es una noticia imperiosa. Lo que el planeta vio entonces fue la catarsis discreta de los futbolistas alemanes y la acrimonia de Lionel Messi, Javier Mascherano y sus querandíes por una amarga revelación: ganar el segundo puesto duele más que el tercero.
Hay imagenes que la televisión no captura. Por ejemplo, la reacción de los hinchas argentinos apenas terminó la final de Brasil 2014 en el Maracaná. Las cámaras se fueron con lo urgente, y un nuevo campeón del mundo siempre es una noticia imperiosa. Lo que el planeta vio entonces fue la catarsis discreta de los futbolistas alemanes y la acrimonia de Lionel Messi, Javier Mascherano y sus querandíes por una amarga revelación: ganar el segundo puesto duele más que el tercero.
Pero en simultáneo, y sin que nadie se enterara fuera del Maracaná, una de las mayores peregrinaciones futbolísticas de la historia (¿o la mayor?) levantó las manos para aplaudir al equipo que acababa de perder 1 a 0 con Alemania. Desde la tribuna no se premiaba el triunfo de los jugadores, sino algo que a veces se le parece bastante: su fabuloso instinto de supervivencia. La competitividad del deportista argentino debería ser proclamada Patrimonio Histórico de la UNESCO.
La Selección nunca caminó sola en Brasil, ni siquiera luego del final de la final: atrás quedaba un Mundial en el que la hinchada asumió un protagonismo difícil de comparar con las anteriores Copas del Mundo. Lo suscribieron medios de todo el mundo: gran parte del encanto de cada partido del Seleccionado en Brasil 2014 fueron los miles de fanáticos que procesaban en búsqueda de su Shangri-La, la maradonización de Messi.
No sólo la masividad fue inspiradora. También el cancionero estrenado. El culto a las tribunas, la autocelebración, surge cuando el equipo no aparece. Racing lo patentó en las décadas del 80 y del 90, River se sumó en los últimos años y la Selección se acaba de plegar en Brasil 2014 con el “Decime qué se siente”, al ritmo de la canción de Creedence. La hinchada argentina necesita rivales, tiene los colmillos listos para competir, y en su búsqueda no mide límites. A falta de triunfos (ningún título oficial desde la Copa América 93), las melodías pegadizas y las letras sarcásticas valen para proyectar supuestos duelos ajenos: en los 24 años que pasaron desde el gol de Claudio Caniggia en Italia 90, los brasileños no parecen haber seguido llorando, o al menos ganaron dos Mundiales que no los ganó Argentina. En las tribunas sirve hasta lo ficticio.
Canciones aparte, la migración de decenas de miles de personas implicó una victoria simbólica para Alejandro Sabella y sus muchachos. Como protagonistas directos en los estadios o partícipes indirectos a través de la televisión desde Buenos Aires y el resto del país, millones de futboleros y de gente que no sabe distinguir la B Nacional de la B Metropolitana se reconvirtieron en lo que pocas veces sucede: ser incondicionales de la Selección. Parece una obviedad. No lo es. La Argentina modelo 2014 y su clasificación a la final después de 24 años despertaron una fibra emocional que las versiones anteriores no habían conseguido.
Tal vez conviene decirlo en voz baja, pero al futbolero promedio argentino le gusta desdeñar del hincha prototípico de la Selección: la mayoría de quienes cada fin de semana se aprietan en nuestros estadios (el Monumental, la Bombonera, el Florencio Sola, el Francisco Urbano o el José Fierro de Tucumán) prioriza a sus clubes con una pasión tan obsesiva que termina contemplando al equipo nacional casi como si se tratara de uno alienígena. En la exaltación monoteísta por sus propios clubes, muchos hinchas no se permiten profesar amor por dos camisetas diferentes, aunque una de ellas sea la de Argentina.
En ese contexto, la Selección despierta más adhesiones que pasiones. El fanático futbolero necesita remarcar que el público que asiste al Monumental para los partidos de Eliminatorias no es el de cada sábado y cada domingo: ver a la Selección suele ser la última reserva del fútbol como espectáculo deportivo. Los hinchas que siguen a sus equipos, en cambio, se consideran mucho más que público: se autodefinen como protagonistas.
En el Maracaná contra Bosnia y Alemania, pero también en el Mineirao, el Beira Rio, el Itaquerao y el Mané Garrincha, los cinco estadios por los que la selección transitó en su camino al subcampeonato, era revelador percibir los colores de las tribunas argentinas: mayoría de celeste y blanco, está claro, pero también apología barrial. Un panegírico de las diferentes comarcas de Buenos Aires, el conurbano y el resto del país. Allí había camisetas de Defensores de Belgrano, Laferrere, Talleres de Escalada, Aldosivi, Lamadrid, Nueva Chicago y por supuesto River, Boca, Newell’s, Central y los demás pesos pesados. Del otro lado, en los sectores de Holanda, Alemania, Suiza o el rival de turno, la paleta era cromosómica: solamente los colores de su selección. No se descubrían camisetas del Ajax, Borussia Dortmund o el Servette. En la Argentina, en cambio, la exacerbación de los hinchas por sus propios clubes incluso atraviesa las Copas del Mundo. Es más: los Mundiales son una vidriera para que All Boys, Tigre o Talleres de Córdoba sean proyectados al planeta. En Brasil 2014 (y en Sudáfrica 2010 y en Alemania 2006) fue un fenómeno que a lo sumo, y con menor incidencia, se repitió en otros países sudamericanos, como Uruguay y Chile, en cuyas tribunas también estaban diseminadas algunas camisetas de Nacional, Peñarol, Colo Colo y Universidad de Chile.
 Pero en siete partidos, la Selección de Alejandro Sabella consiguió lo que nadie preveía: los goles de Messi en la primera ronda y la templanza de Mascherano en la segunda argentinizaron a los profetas de sus equipos. Tal vez no llegó a ser un amor simétrico, pero se le pareció como nunca antes: el escudo de la AFA fue mucho más que una simpatía complementaria, de esas que aparecen tímidamente un mes cada cuatro años y enseguida se difuminan. La Selección se recicló en un sentimiento compartido y las rutas brasileñas, aun con su peligro (un salvajismo cuyas consecuencias fueron de público conocimiento), se llenaron de grupos de amigos que recorrían miles de kilómetros en búsqueda de Río de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, San Pablo y Brasilia.
Pero en siete partidos, la Selección de Alejandro Sabella consiguió lo que nadie preveía: los goles de Messi en la primera ronda y la templanza de Mascherano en la segunda argentinizaron a los profetas de sus equipos. Tal vez no llegó a ser un amor simétrico, pero se le pareció como nunca antes: el escudo de la AFA fue mucho más que una simpatía complementaria, de esas que aparecen tímidamente un mes cada cuatro años y enseguida se difuminan. La Selección se recicló en un sentimiento compartido y las rutas brasileñas, aun con su peligro (un salvajismo cuyas consecuencias fueron de público conocimiento), se llenaron de grupos de amigos que recorrían miles de kilómetros en búsqueda de Río de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, San Pablo y Brasilia.
Alguien debería haber filmado a esos argentinos en estado de ebullición en los paradores y las estaciones de servicio. Era como un nuevo viaje de egresados, pero entre los 25 y 45 años: hablaban de fútbol y de cervezas, chapurreaban portuñol, bendecían a Messi, se desesperaban para conseguir entradas, averiguaban dónde quedaría el próximo Fan Fest, se detenían a dormir en pueblos sin nombre, cultivaban paciencia budista para que se sacudieran los Cuatro Fantásticos, tarareaban las canciones, se admiraban por el caudillismo unplugged de Ezequiel Garay, miraban los partidos de las otras selecciones en televisores al pasar, se cruzaban con holandeses, colombianos o iraníes, preguntaban por las mejores playas, festejaban los tropiezos de Brasil e Inglaterra, se alimentaban mal y barato, y partido tras partido multiplicaban su militancia rutera a favor del equipo de Sabella (y los que tenían suerte se enamoraban).
Atrás quedaban caminos con denominaciones que nunca habían escuchado, como la BR 050 que une a San Pablo con Brasilia durante más de 1100 kilómetros y que, súbitamente, se convirtió en el escenario de los festejos entre los triunfos contra Suiza en octavos de final (en el Itaquerao de San Pablo), Bélgica en cuartos (en el Mané Garrincha de la capital brasileña) y Holanda en semifinales (de vuelta en San Pablo). Y desde allí, claro, la procesión final hacia Río de Janeiro, siempre con las banderas argentinas emergiendo desde las ventanillas. Parecían comerciales de televisión.
El Mundial es el Disneylandia de los jóvenes y los adultos, hasta que esa alucinante procesión por el primer torneo en Sudamérica desde Argentina 1978 y el segundo desde Chile 1962 se terminó en un chasquido de dedos, el gol de Mario Götze en el minuto 113 de la final, justo cuando los hinchas estaban en el Everest de su argentinización. El Seleccionado ya se había transformado en algo que importaba mucho, demasiado, cuando el Maracaná se empezó a llenar de gente que lloraba por la derrota en la final, por supuesto, pero que también maldecía porque a la travesía sólo le quedaba el regreso.
La burbuja de felicidad explotó, y quién sabe cómo repetirla en Rusia 2018 o Qatar 2022.
Por: Andrés Burgo / Foto: Alejandro del Bosco

COPARON playas, estadios, ciudades, rutas... Locura argenta en Brasil.
Pero en simultáneo, y sin que nadie se enterara fuera del Maracaná, una de las mayores peregrinaciones futbolísticas de la historia (¿o la mayor?) levantó las manos para aplaudir al equipo que acababa de perder 1 a 0 con Alemania. Desde la tribuna no se premiaba el triunfo de los jugadores, sino algo que a veces se le parece bastante: su fabuloso instinto de supervivencia. La competitividad del deportista argentino debería ser proclamada Patrimonio Histórico de la UNESCO.
La Selección nunca caminó sola en Brasil, ni siquiera luego del final de la final: atrás quedaba un Mundial en el que la hinchada asumió un protagonismo difícil de comparar con las anteriores Copas del Mundo. Lo suscribieron medios de todo el mundo: gran parte del encanto de cada partido del Seleccionado en Brasil 2014 fueron los miles de fanáticos que procesaban en búsqueda de su Shangri-La, la maradonización de Messi.
No sólo la masividad fue inspiradora. También el cancionero estrenado. El culto a las tribunas, la autocelebración, surge cuando el equipo no aparece. Racing lo patentó en las décadas del 80 y del 90, River se sumó en los últimos años y la Selección se acaba de plegar en Brasil 2014 con el “Decime qué se siente”, al ritmo de la canción de Creedence. La hinchada argentina necesita rivales, tiene los colmillos listos para competir, y en su búsqueda no mide límites. A falta de triunfos (ningún título oficial desde la Copa América 93), las melodías pegadizas y las letras sarcásticas valen para proyectar supuestos duelos ajenos: en los 24 años que pasaron desde el gol de Claudio Caniggia en Italia 90, los brasileños no parecen haber seguido llorando, o al menos ganaron dos Mundiales que no los ganó Argentina. En las tribunas sirve hasta lo ficticio.
Canciones aparte, la migración de decenas de miles de personas implicó una victoria simbólica para Alejandro Sabella y sus muchachos. Como protagonistas directos en los estadios o partícipes indirectos a través de la televisión desde Buenos Aires y el resto del país, millones de futboleros y de gente que no sabe distinguir la B Nacional de la B Metropolitana se reconvirtieron en lo que pocas veces sucede: ser incondicionales de la Selección. Parece una obviedad. No lo es. La Argentina modelo 2014 y su clasificación a la final después de 24 años despertaron una fibra emocional que las versiones anteriores no habían conseguido.
Tal vez conviene decirlo en voz baja, pero al futbolero promedio argentino le gusta desdeñar del hincha prototípico de la Selección: la mayoría de quienes cada fin de semana se aprietan en nuestros estadios (el Monumental, la Bombonera, el Florencio Sola, el Francisco Urbano o el José Fierro de Tucumán) prioriza a sus clubes con una pasión tan obsesiva que termina contemplando al equipo nacional casi como si se tratara de uno alienígena. En la exaltación monoteísta por sus propios clubes, muchos hinchas no se permiten profesar amor por dos camisetas diferentes, aunque una de ellas sea la de Argentina.
En ese contexto, la Selección despierta más adhesiones que pasiones. El fanático futbolero necesita remarcar que el público que asiste al Monumental para los partidos de Eliminatorias no es el de cada sábado y cada domingo: ver a la Selección suele ser la última reserva del fútbol como espectáculo deportivo. Los hinchas que siguen a sus equipos, en cambio, se consideran mucho más que público: se autodefinen como protagonistas.
En el Maracaná contra Bosnia y Alemania, pero también en el Mineirao, el Beira Rio, el Itaquerao y el Mané Garrincha, los cinco estadios por los que la selección transitó en su camino al subcampeonato, era revelador percibir los colores de las tribunas argentinas: mayoría de celeste y blanco, está claro, pero también apología barrial. Un panegírico de las diferentes comarcas de Buenos Aires, el conurbano y el resto del país. Allí había camisetas de Defensores de Belgrano, Laferrere, Talleres de Escalada, Aldosivi, Lamadrid, Nueva Chicago y por supuesto River, Boca, Newell’s, Central y los demás pesos pesados. Del otro lado, en los sectores de Holanda, Alemania, Suiza o el rival de turno, la paleta era cromosómica: solamente los colores de su selección. No se descubrían camisetas del Ajax, Borussia Dortmund o el Servette. En la Argentina, en cambio, la exacerbación de los hinchas por sus propios clubes incluso atraviesa las Copas del Mundo. Es más: los Mundiales son una vidriera para que All Boys, Tigre o Talleres de Córdoba sean proyectados al planeta. En Brasil 2014 (y en Sudáfrica 2010 y en Alemania 2006) fue un fenómeno que a lo sumo, y con menor incidencia, se repitió en otros países sudamericanos, como Uruguay y Chile, en cuyas tribunas también estaban diseminadas algunas camisetas de Nacional, Peñarol, Colo Colo y Universidad de Chile.

CAMPAMENTO argentino en Copacabana. El campeonato de tejo se jugó paralelo a la Copa.
Alguien debería haber filmado a esos argentinos en estado de ebullición en los paradores y las estaciones de servicio. Era como un nuevo viaje de egresados, pero entre los 25 y 45 años: hablaban de fútbol y de cervezas, chapurreaban portuñol, bendecían a Messi, se desesperaban para conseguir entradas, averiguaban dónde quedaría el próximo Fan Fest, se detenían a dormir en pueblos sin nombre, cultivaban paciencia budista para que se sacudieran los Cuatro Fantásticos, tarareaban las canciones, se admiraban por el caudillismo unplugged de Ezequiel Garay, miraban los partidos de las otras selecciones en televisores al pasar, se cruzaban con holandeses, colombianos o iraníes, preguntaban por las mejores playas, festejaban los tropiezos de Brasil e Inglaterra, se alimentaban mal y barato, y partido tras partido multiplicaban su militancia rutera a favor del equipo de Sabella (y los que tenían suerte se enamoraban).
Atrás quedaban caminos con denominaciones que nunca habían escuchado, como la BR 050 que une a San Pablo con Brasilia durante más de 1100 kilómetros y que, súbitamente, se convirtió en el escenario de los festejos entre los triunfos contra Suiza en octavos de final (en el Itaquerao de San Pablo), Bélgica en cuartos (en el Mané Garrincha de la capital brasileña) y Holanda en semifinales (de vuelta en San Pablo). Y desde allí, claro, la procesión final hacia Río de Janeiro, siempre con las banderas argentinas emergiendo desde las ventanillas. Parecían comerciales de televisión.
El Mundial es el Disneylandia de los jóvenes y los adultos, hasta que esa alucinante procesión por el primer torneo en Sudamérica desde Argentina 1978 y el segundo desde Chile 1962 se terminó en un chasquido de dedos, el gol de Mario Götze en el minuto 113 de la final, justo cuando los hinchas estaban en el Everest de su argentinización. El Seleccionado ya se había transformado en algo que importaba mucho, demasiado, cuando el Maracaná se empezó a llenar de gente que lloraba por la derrota en la final, por supuesto, pero que también maldecía porque a la travesía sólo le quedaba el regreso.
La burbuja de felicidad explotó, y quién sabe cómo repetirla en Rusia 2018 o Qatar 2022.
Por: Andrés Burgo / Foto: Alejandro del Bosco