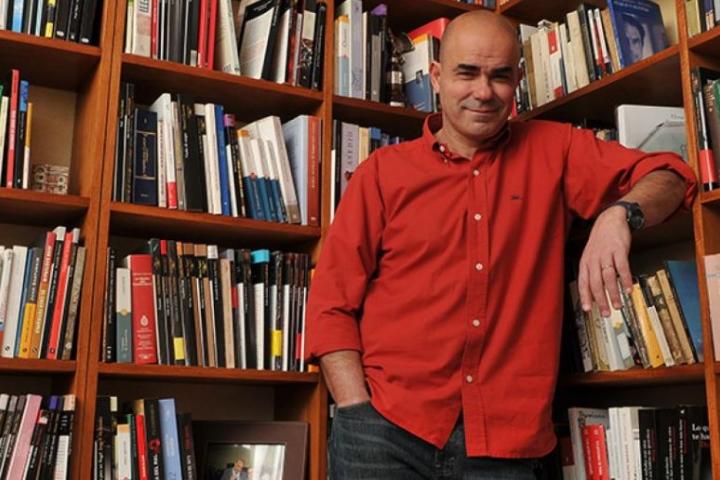"LOS MALDITOS" UN TEXTO DE EDUARDO SACHERI
Otro cuento inédito del genial escritor argentino: la pesada cruz de un grupo de futbolistas que fue campeón del mundo.


Todos tenemos nuestros momentos, los buenos y los malos, las cimas y los pozos. Nuestras vidas, más o menos anónimas, recorren caminos que suben y que bajan. Por momentos andamos ahí, en las alturas, mirándolo todo desde la lozana beatitud de sentirnos exitosos. Y por momentos sucede lo contrario. El mundo parecer girar en sentido contrario al que necesitamos. Nos agobia con su peso, nos derrota y nos golpea en todas las esquinas.
Yo me imagino que estos tipos sintieron, en ese invierno lejano y turbio, que estaban tocando el cielo con las manos. Que la vida se acomodaba a sus sueños. Que el bronce les guardaba un sitio mágico y redondo. Que estaban haciendo historia. Que estaban saldando una deuda que el fútbol argentino tenía, para consigo mismo, desde la final perdida en 1930.
Al principio sí. Esos jugadores de 1978 habrán sentido, en los días y en los meses posteriores al Mundial, que el planeta les sonreía y que la Argentina los amaba. Hay unas cuantas imágenes de ellos en la televisión, enfundados en esos trajes de pantalones y nudos de corbata anchos. En las revistas. Con la copa o sin ella. En grupo o solos, sonriendo felices.
Detrás está la gente. Los periodistas. Los hinchas. Los curiosos. Todos sonríen. Los palmean, les agradecen y festejan. Será por eso que aquellos jugadores sienten que han entrado en la historia grande del fútbol argentino. Por los reportajes y las fotos. Por los saludos callejeros. Por los aplausos en las canchas.
Y sin embargo, no. La suya será la gloria más efímera de todas. En unos pocos años, los sepultará el olvido. O algo peor: la toma de distancia consciente y voluntaria. Y el silencio. A medida que la dictadura militar se aproxime a su ocaso, la sociedad argentina irá manifestándose cada vez más ajena al régimen y, sobre todo, buscará borrar todas las huellas de su anterior aquiescencia para con el régimen.
Ejercerá la hipócrita prudencia de olvidar los aplausos, las banderitas, las calcomanías en los autos. Los desfiles, el himno cantado de pie en el cine, los bocinazos. Los papelitos en la vereda, los cantos en las plazas. Nosotros no estuvimos. No fuimos. No supimos. Nosotros no quisimos, no celebramos, no aplaudimos.
Despacio, como quien no quiere la cosa, en grupitos silenciosos, nos iremos alejando. Ellos no. Los jugadores no. Estaban en las fotos. No podían alejarse. No sé si quisieron, pero aunque hubieran querido, no habrían podido.
Tal vez alguno de ellos albergue una secreta rebeldía. Una recóndita impotencia. Tal vez alguno se pregunte dónde estuvo su pecado. Si buena parte de la Argentina los aplaudió y los celebró y se embanderó con ellos y su hazaña. Qué hicieron mal. En qué se equivocaron. Qué debieron haber hecho distinto. Pero no hay peligro de que se lo pregunten en voz alta. Para empezar, de eso no se habla. Porque hablar de eso implica obligar a unos cuantos millones de argentinos a preguntarse qué hicieron, dónde estaban, aplaudiendo a quién, por detrás de esos partidos de fútbol mundialista. A preguntarse y a responderse.
Y nosotros, mejor no. Mejor el silencio. Mejor nos hacemos a un lado, calladitos. Encima, para colmo de suertes (para nosotros, los millones, no para ellos, el puñadito de jugadores), ocho años después ganaremos otro Mundial. Y de visitantes, y en democracia, y con el Diego y los suyos por todo lo alto. Y en esa fuente de alegría pura e inmaculada, iremos todos a purificarnos. Benditos y diáfanos, como recién nacidos. Esa felicidad nos ayudará a sepultar la otra, la anterior, esa de la que preferiremos avergonzarnos por el resto de la eternidad.
No se nos ocurrirá increpar a un tipo por trabajar en una compañía de seguros, en 1978. Pero a estos otros sí, les endilgaremos la pregunta tácita de por qué, en 1978, trabajaron de jugadores mundialistas. Por qué ganaron. Descubriremos horrorizados que, en una de esas, por primera vez y única vez en la historia del fútbol argentino y mundial se presionó a un plantel o se amañó un resultado.
Y durante todo ese trabajo mental y emocional que llevaremos adelante, no se nos caerá la cara de vergüenza. En absoluto. Orgullosos de nuestra hombría de bien, de nuestro civismo, sobreactuaremos nuestra honestidad de demócratas a prueba de balas, a prueba de operaciones de prensa, a prueba de manipulaciones demagógicas. Borraremos mágicamente las multitudes de las fotos. Haremos mutis por el foro. Todos nosotros, con las banderas, las gorras, las vinchas, los papelitos y las calcomanías de “Somos derechos y humanos”.
Quedarán ellos. Esos jugadores de fútbol que el 25 de junio de 1978 sintieron que la gloria los recibía con los brazos abiertos y se equivocaron.
Es verdad que algunos consiguieron mantenerse en el esquivo promontorio de la celebridad. Pero lo lograron merced al éxito que cosecharon en sus clubes. Casi todos ellos, en la Argentina. Unos pocos, en el exterior. Pero no en la Selección. No en esa. Esas medallas de 1978 están archivadas. Como sus dueños.
Campeones que cargan con la maldición de haber ganado el mundial equivocado. Culpables de un montaje propagandístico del que fueron meros instrumentos. Reos del delito de beneficiar a un régimen político ilegítimo del que ellos, sin embargo, no eran responsables. Ya imagino algún dedito acusador, alzado en contra de esta columna: “Si no querían ser cómplices, deberían haber renunciado”. Ajá. Y mientras escucho la acusación, no puedo evitar preguntarme cuántos deberían haber renunciado, a cuántos empleos, para evitar esa complicidad. ¿Los jugadores sí, y los maestros de escuela no? ¿Los jugadores sí, y los bancarios no? ¿Los jugadores sí, y los empleados municipales no?
De todos modos, las mías son preguntas casi ociosas. Cuestiones del pasado. Cuestiones sin nombre, porque nadie las habla. Nadie las habla, pero todos las actúan. Las actúan en silencio. Con esa hipocresía de truhanes que los argentinos lucimos como una medalla, y que en el mundo del fútbol desplegamos con sus mejores galas.
Mientras daban la vuelta olímpica en el Monumental, y casi todo el país los aplaudía y los amaba, no debieron pensar que estaba cayendo una maldición sobre sus espaldas. No lo pensaban, pero sucedió. Mientras trotaban, exhaustos de cansancio, felices hasta la incredulidad, alrededor de la cancha en la que acababan de consagrarse campeones del mundo, la maldición planeaba sobre ellos, como una sombra.
Cosas que pasan.
Por Eduardo Sacheri
Nota publicada en la edición de diciembre de 2014 de El Gráfico