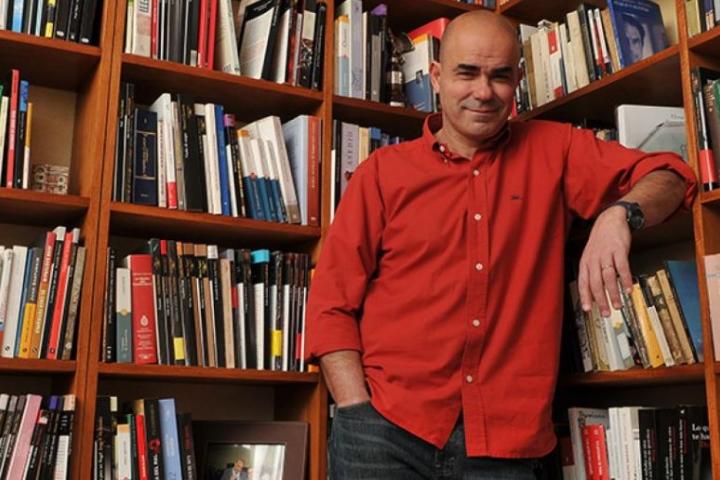Eduardo Sacheri
"La tarde que Erico hizo un gol para mí", de Eduardo Sacheri
Otra de las pinceladas futbolísticas del escritor, que nos lleva a la época de los cotidianos goles del paraguayo Arsenio Erico, máximo anotador del profesionalismo. Texto publicado en diciembre de 2011.

Nota publicada en la edición diciembre 2011 de la Revista El Gráfico

EL PRESTIGIOSO escritor argentino se incorporó a la revista con columnas exclusivas. Autor de varias novelas, entre ellas la que apuntaló al Oscar "El secreto de sus ojos".
Era bajo y macizo, y se notaba que había sido un hombre fuerte. Tenía la piel de un rosa subido y sanguíneo de quien se ha criado al sol y a la intemperie. Usaba el pelo muy corto, y a mí me hacía acordar a un cepillo de cerdas gruesas y blancas, puesto patas arriba. Siempre andaba con unos pantalones negros y abolsados, sujetos por un cinturón igual de negro, encima del ombligo; y con una camisa blanca con el botón del cuello desprendido y las mangas recogidas por encima de los codos. Vestía, en suma, como debían vestir los viejos de su aldea, en España, cuando él era un chico. Y él se había traído ese recuerdo con el que los imitaba en su propia vejez, como se trajo el acento lleno de zetas y de eses que a los otros pibes les sonaba raro, pero a mí me gustaba porque me hacía acordar a mi tío Vicente, que también era español y había sido lo más parecido que tuve a un abuelo.
Desde que el viejo salía de su casa hasta que doblaba en la esquina, si nos sorprendía jugando a la pelota, no nos quitaba la vista. Y si dejaba libre la vereda no era por temor a recibir un pelotazo, sino porque le gustaba ver el juego que jugábamos. Y a nosotros, por nuestra parte, nos encantaba tenerlo de público durante ese ratito que demoraba en pasar hacia la calle de la estación. Jamás lo hablamos entre nosotros, pero todos queríamos lucirnos delante del viejo. Los más hábiles se prodigaban en gambetas, y se hacían rogar –más que de costumbre- para largar el balón a un compañero. Los que tenían buena pegada probaban suerte desde ángulos imposibles o distancias desaconsejables. Y los arqueros se dejaban, gustosos, el pellejo de los codos en el asfalto volando para la foto de los ojos celestes de aquel viejo.
Nunca nos dirigía la palabra si estábamos jugando. Unicamente lo hacía si nos encontraba matando el tiempo contra la pared de alguna casa. En esas ocasiones nos saludaba con un «Buenos días» sonoro y grave, con sus dos eses bien puestas. Como nos caía bien, le devolvíamos el saludo. Después nos preguntaba por la escuela o nos comentaba algo del clima, al estilo de «Mañana llueve». No recuerdo si acertaba.
De fútbol nunca hablábamos, aunque fuera el fútbol lo que cimentaba nuestra complicidad. Nosotros sabíamos que el viejo sabía. De fútbol, sabía. Alguna vez la pelota se nos había escapado hacia el sitio por el que el viejo venía caminando, y esas son circunstancias en las que se mide lo que se sabe de fútbol. Es verdad que a esa altura de la cosecha, el viejo no era precisamente ágil. Sin embargo, para devolvernos el balón jamás lo vimos cometer el sacrilegio de agacharse para dárnoslo con la mano, ni patear la pelota de puntín, ni dejar la pierna rígida y extendida sin flexionar la rodilla, ni mandar la pelota a cuatro metros del pibe más cercano, ni ninguno de esos pecados capitales que delatan a los que no saben jugar al fútbol. Claramente, el viejo se situaba entre los que sí sabían. La esperaba midiendo el pique y la velocidad, y ponía el pie de costado para dejársela mansa, y al pie, al jugador más cercano.
Una sola vez hablamos de fútbol. Teníamos la cancha armada sobre el pavimento de Guido Spano, y en lo personal tenía un humor de mil demonios porque Andrés me había metido tres goles al grito de «Gol, golazo de Boca».
No lo vi venir al viejo, porque con todos los poros palpitando venganza acababa de recibir el balón chanchito a tres metros del arco contrario, que lo tenía nada menos que a Andrés de guardameta. Sin sitio en el alma para sutilezas estéticas, le puse a la bola una quema feroz que entró como un balazo a media altura, y salí gritando «Gol, Golazo, Golazo de Independiente», alargando las sílabas como le escuchaba hacer al Gordo Muñoz en los relatos de Radio Rivadavia.
En mi carrera de festejo me topé con el viejo, que me miraba y sonreía. Ya tenía dos motivos de felicidad: el gol y que lo hubiera visto el viejo. Pero además me habló: «Oye, muchacho: Eres de Independiente...» me preguntó afirmando. Cuando me vio asentir, agregó: «¿Sabes quién vive aquí a unas pocas cuadras?». No. No lo sabía. Y por eso me quedé mirándolo, esperando que me lo dijera. A mi alrededor se habían arrimado el resto de los pibes, salvo el pobre Andrés que debía estar recuperando el balón desde tierras inhóspitas y lejanas. «Aquí cerca, en la calle Aristóbulo del Valle» dijo el viejo, aumentando el suspenso. «Arsenio Erico», terminó, y se quedó viendo nuestras caras.
Supongo que esta historia luciría mejor si yo escribiese que quedamos pasmados, o que nos miramos incrédulos, o que nos henchimos de orgullo. Pero, en honor a la verdad, diré que no se nos movió un pelo. Corría el año 1979, y Erico había dejado de jugar tres décadas atrás. Además, como todos los chicos, pensábamos que el mundo había nacido con nosotros. Al viejo no le molestó nuestra ignorancia. Nos miró bien con sus ojos claros y sentenció: «El máximo artillero del fútbol argentino. Un goleador como no hubo otro». Tal vez fue la forma en que lo dijo el viejo. Esa sentencia sencilla y ajustada, dicha en esa voz un poco cavernosa y llena de sonidos de otras tierras. Es verdad que al principio ese nombre me sonó rarísimo. Lo de «Arsenio» me sonó a «arsénico», una sustancia tenebrosa que mi hermano mayor amenazaba, a menudo, con ponerme en el cacao de la tarde. Y el apellido me sonó a «Perico» y me dio un poco de gracia. Así que supongo que la primera imagen que me vino a la cabeza habrá sido la de un loro venenoso.
Por suerte al viejo todavía le quedaba una bala en la recámara. Andrés, a quien en algún punto del orgullo debía estar doliéndole mi chumbazo a media altura contó, con aires de superioridad, que su abuelo le había comentado algo al respecto, porque el tal Erico había sido ídolo de Boca. Fue entonces cuando el viejo lo miró con un ligero sobresalto y –me pareció- con un dejo de socarronería. «¿En Boca? No, muchacho. Erico jugó en Independiente –y por último agregó-: Siempre».
Ese fue el momento definitivo en el que Arsenio Erico entró en mi vida. Cuando el viejo lo nombró y lo situó a escasas cuatro cuadras de mi casa y de la de mis amigos. Cuando juntó esas palabras mágicas en un conjuro invulnerable. Cuando pienso en ese nombre me sale así: «Arsenio Erico. Goleador. Independiente. Siempre». Todas esas palabras vienen juntas.
En realidad, y por lo que supe después, hasta el propio viejo ignoraba que Erico había muerto un par de años antes de esa charla que mantuvimos en la vereda. Y que también había jugado algunos partidos en Huracán y también en su tierra paraguaya. Pero eran otros tiempos. Y los jugadores legendarios eran ni más ni menos que eso. No eran dioses, ni estrellas de la publicidad, ni conductores televisivos. No participaban involuntariamente en encuestas masivas lanzadas por los diarios deportivos; en parte porque los diarios deportivos no tenían razón de ser en un mundo en el que la gente se ocupaba también de otras cosas. Me causa un poco de gracia la desesperación de algunos estadísticos que últimamente han descubierto un par de goles repentinos de Angel Amadeo Labruna, que los hace situarlo por encima de Erico en la tabla definitiva de los goles de bronce. ¿Será porque el prurito de la exactitud les escuece demasiado? ¿Será porque son de River? ¿Será porque les molesta que el máximo goleador del fútbol argentino haya nacido en Paraguay? ¿Será por algo que ignoro?
Lo que sí creo es que esos perfeccionismos dejan de lado lo esencial. Ni a Erico ni a Labruna les debía importar demasiado un gol de más, o un gol de menos. Con seguridad, les bastaba con saber que la gente los admiraba y que los defensores les temían.
Esos jugadores dejaban muescas en la historia del deporte pero después, cuando se retiraban, hacían precisamente eso. Se retiraban. No se ponían a sacar cómputos exhaustivos. Labruna se hacía director técnico y, entre otras hazañas, le devolvía a River, en los 70, toda su gloria. Erico, con el dinero que había juntado –que seguramente no fue mucho, y sin duda fue menos que lo que hoy en día cobra cualquier burrazo de medio pelo con un par de años en un club de Primera- se compraba una casita cerca de la estación de Castelar, y dejaba que el tiempo lo fuera sumiendo en el olvido.
Eso sí, supongo que al gran Erico le habría molestado que algunos hinchas de Independiente, hoy en día, usen la palabra paraguayo cuando quieren insultar a alguien. Paciencia: que si el género humano algo tiene en abundancia, son los imbéciles. Los goleadores no sobran, pero los imbéciles abundan.
De todos modos me gusta pensar en Erico ahí, en la vereda de su casa de la calle Aristóbulo del Valle, tomando el mate con el sol recostándose del lado de la estación del tren, pasando sus últimos años a cuatro cuadras de mi casa y de la de mis amigos. Y pensarlo esa tarde en particular, cuando volvió a convertir un gol inolvidable, aunque fuera a través del conjuro de los labios de otro viejo, para regalármelo a mí. Erico. Goleador. Independiente. Siempre.
El viejo español nos saludó y se fue. Y nosotros seguimos el partido. Después... después crecimos.