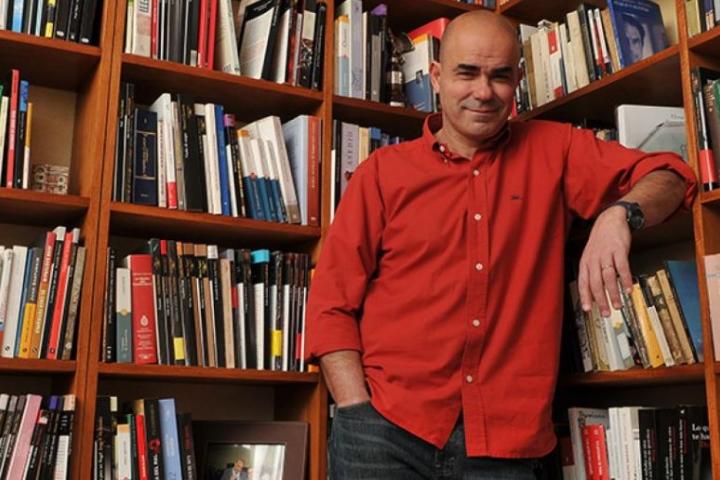Eduardo Sacheri
"PINTURA EN AEROSOL". UN TEXTO DE EDUARDO SACHERI.
A partir de la edición de enero, el prestigioso escritor argentino se incorporó a la revista con columnas exclusivas. Autor de múltiples cuentos y varias novelas, entre ellas la que apuntaló el Oscar ganado por "El secreto de sus ojos".

Nota publicada en la edición abril 2011 de la revista El Gráfico

EDUARDO SACHERI es autor de varios libros de cuentos ("Esperando a Tito", "Te conozco Mendizábal", "Lo raro empezó después") y novelas como "Aráoz y la verdad" y "La pregunta de sus ojos".
Dentro del bolsillo del buzo lleva el aerosol de pintura roja. Lo compró a la tarde, en una ferretería que queda cerca de su casa, en Morón sur, cerca de la base aérea. Después tomó el colectivo a la estación y caminó hasta la cancha. Partido de martes a la noche, televisado, sin hinchas visitantes, como se usa ahora en el Ascenso. Sacó la entrada con un vuelto del supermercado que se cuidó de no devolver, la semana pasada. Su madre lo había mandado a comprar, pero a la vuelta ella se distrajo y se olvidó de reclamárselo. Bingo. Veinticinco mangos la bolsa. Los doce para el aerosol los consiguió rascando sus últimos ahorros.
Por eso, porque llegó con los pesos contados, sacó la entrada y encaró derecho para la tribuna. Nada de demorarse en la esquina donde los otros pibes se juntan a tomar una cerveza antes de entrar. Si no puede ayudar aunque sea con un billete de cinco, prefiere que no lo inviten.
Después del partido hizo lo mismo: salió solo y caminó para el otro lado: no hacia la estación y la parada, sino hacia el lado del puente. Caminó por delante de los Tribunales. Torció hacia las vías y pasó el túnel. No se cruzó un alma. Miró varias veces hacia atrás hasta que llegó a la pared pintada de blanco. La había visto dos semanas antes, desde un colectivo. No muy grande, recién blanqueada por militantes de algún partido político. Otro riesgo: que caigan esos militantes con la camionetita de salir a pintar y lo vean a él, justo ahí, justo en ese momento, usándoles la pared recién blanqueada.
Mira a los lados por última vez y se decide: saca el aerosol, le quita la tapa, lo agita y empieza a escribir. “GALLO”, es lo primero que escribe. No se queda demasiado conforme con las letras. Más grande la G, más chicas las otras. Se aleja algunos pasos para ver el resultado. En general el tamaño está bien: el cartel tiene que leerse bien desde los colectivos. Es el gran deseo del pibe. Hay un montón de colectivos que terminan el recorrido en Morón y primero pasan por ahí y frenan en el semáforo. Un semáforo largo, además. De cuatro tiempos. Todos los que vayan a Morón van a leerlo.
El pibe es hincha del Gallo desde chico. No sabe del todo por qué. Por el barrio, supone, aunque tampoco. Un montón de tipos del barrio son hinchas de otros cuadros. El novio de su madre, sin ir más lejos, vive burlándose de él por eso de ser hincha de Morón. “Yo te pregunto de equipos de Primera”, le ha dicho, como si ser hincha de Morón fuese una mancha, un defecto, un amor de segunda categoría. “No te puedo creer que no seas de ninguno”, se ha asombrado, gastador, frente a la repetición de la respuesta. “¿Y por qué no te hacés de Boca?” le ha preguntado, más de una vez. Al pibe le han dado ganas de contestarle “¿Y por qué no te vas a la …?”, pero se ha contenido. Total para qué. Comerse un problema al divino botón. Mejor callarse.
El pibe se arremanga el buzo, para que no le estorbe. Sigue escribiendo. “MI UNICO...” la frase que tiene pensada no termina ahí, pero no quiere seguir sin constatar que esté quedando prolijo. Grande y prolijo, mejor. Por ese asunto de que se vea desde los colectivos. Retrocede hasta el cordón. Perfecto. Mucho mejor que “GALLO”. Lástima que justo la palabra que quedó más fea sea “Gallo”. Pero qué se le va a hacer. Mala suerte. En la pared uno no puede corregir lo que escribe. Le vuelve el temor de que pronto se la tapen. Por algo la blanquearon hace poco. O en una de esas no, porque la pared no es gran cosa, es más bien chica, y para pintadas políticas no sirve. Para un cartel como el suyo, sí. Está perfecta.
Vuelve a mirar a cada lado. Nadie. Varios metros sobre su cabeza, sobre el puente del Camino de Cintura, pasa un camión detrás de otro, metiendo su batifondo de chapas y frenos neumáticos. De nuevo de cara a la pared, el pibe duda: no está seguro de si va con hache o sin hache. Y lo mismo con el acento. La pucha. Tanto preparativo y eso no lo revisó. Al pibe le suena que va con hache. Del acento está menos seguro. No está canchero con los acentos. De hecho, el de “único” se lo salteó como si nada.
LA FRASE DE UNA CANCIÓN DE LOS REDONDOS No sabe de cuál, pero es de ellos. El la vio en una bandera, hace un tiempo, y le encantó. No era una bandera de Morón. Era una bandera de Atlanta. Habían ido con los pibes hasta Villa Crespo y se habían hecho pasar por locales. Un garrón, porque encima perdieron. Pero él se quedó enganchado con la bandera. Enganchadísimo. No puede decir por qué. Al pibe no se le da bien eso de decir las cosas. Las piensa, pero le cuesta decirlas. Y lo que pensó al ver esa bandera fue que el que la había hecho era como él, le pasaba lo mismo que a él, aunque fuera de Atlanta.
Pensó en hacerse una bandera pero lo descartó. No quiere que todo el mundo, en la cancha del Gallo, lo vea atar ese trapo en el alambre. Una cosa es pensarlo, una cosa es sentirlo, y otra que los demás lo sepan. Que sepan que para él es así. No. Ni loco. Mejor ahí en la pared, que quede para siempre. Bah, para siempre tampoco, porque antes o después van a tapárselo. No importa. Buscará otra pared y hará lo mismo. Y en una de esas, con la práctica la letra le saldrá mejor.
Escribe la última palabra: “LIO”. Se aleja por quinta o sexta vez. Sonríe. Está perfecto. De nuevo se comió el acento, pero lo ignora. Letras parejas y grandes. Ya está casi terminado. Sacude el aerosol. Todavía queda pintura. “NICOLÁS.”, firma al final. Así, con un punto al final. El apellido no lo pone ni loco. Capaz que algún conocido lo lee y se burla. Se moriría de la vergüenza. Mejor así: que desde los colectivos se lea “Nicolás” y listo. El va a pasar seguido. Todos los días, si puede. Para verlo. Para verse ahí. Es como una bandera pero mejor. La del pibe de Atlanta la ven nada más que los de Atlanta. Su cartel, en cambio, va a verlo medio mundo. Buenísimo.
Lee otra vez la frase. Y otra vez lo conmueve, como en Villa Crespo. Esa es la verdad. La verdad más profunda de su vida, aunque no sepa explicar el cómo ni el por qué. “GALLO: MI UNICO HEROE EN ESTE LIO”. Y firma NICOLAS, con punto y todo.
Yo voy a leer la pintada unos días después, cuando el 269 que me lleva a Morón se detenga en el semáforo un buen rato. La frase va a gustarme, pero al mismo tiempo me quedará cierta inquietud rondándome el ánimo. Cierta tristeza. Hay algo de desvalimiento en la devoción de Nicolás. No porque quiera al Gallo con toda su alma. Sino porque la vida no le haya dado, además de ese, otros amores, otras certidumbres, otras huellas de identidad que lo hagan sentirse parte, que lo hagan sentirse entero.
El no sabe que antes de su tiempo existió una época distinta. Una época donde las cosas eran más seguras, más estables, más permanentes. Una época en la que la gente ataba su identidad a un montón de pertenencias, se abrigaba en un montón de banderas que existían al mismo tiempo. Trabajos que duraban toda la vida, barrios que crecían alrededor de ciertas fábricas, convicciones políticas sobre las que cada cual se paraba a mirar y entender el mundo, vecinas que te cuidaban con un vistazo de vereda a vereda.
Nicolás nació después, en un mundo en el que esas certidumbres se hicieron polvo y así quedaron. No sé si para mejor o para peor, pero así quedaron. Si hubiera nacido unas décadas antes, el mundo de Nicolás habría sido más sólido, más entero. El no lo sabe. Pero tal vez extraña ese otro mundo. Esas cosas pasan: que uno extrañe lo que, de todos modos, nunca conoció.
Sin embargo y pese a todo, algo tiene, todavía, Nicolás. Lo tiene al Gallo. Mientras alrededor todo cambia, y en general cambia para peor, ahí está el Gallo: más arriba o más abajo en la tabla de posiciones pero ahí, cada año, siempre vivo. El Gallo o Atlanta, o Chacarita o Almirante, que para el caso es lo mismo. Héroes que no pueden darte nada. Pero que están, y de vez en cuando te prestan un poco de su gloria, a cambio de nada, a cambio de que los sigas, a cambio de que les cantes, a cambio de que te avives de apartar un vuelto para la entrada. Y en el páramo de la medianoche, debajo del puente de Camino de Cintura, entre Morón y Castelar, no es poca cosa.
Nicolás se aleja hasta el cordón por última vez. Seguro que sí, que héroe se escribe con hache y con acento. Se guarda el aerosol en el bolsillo y enfila hacia la estación, por el lado de la cancha de Matreros. Apura el paso. No sea cosa de que pierda el último colectivo y tenga que hacerse las treinta cuadras caminando.